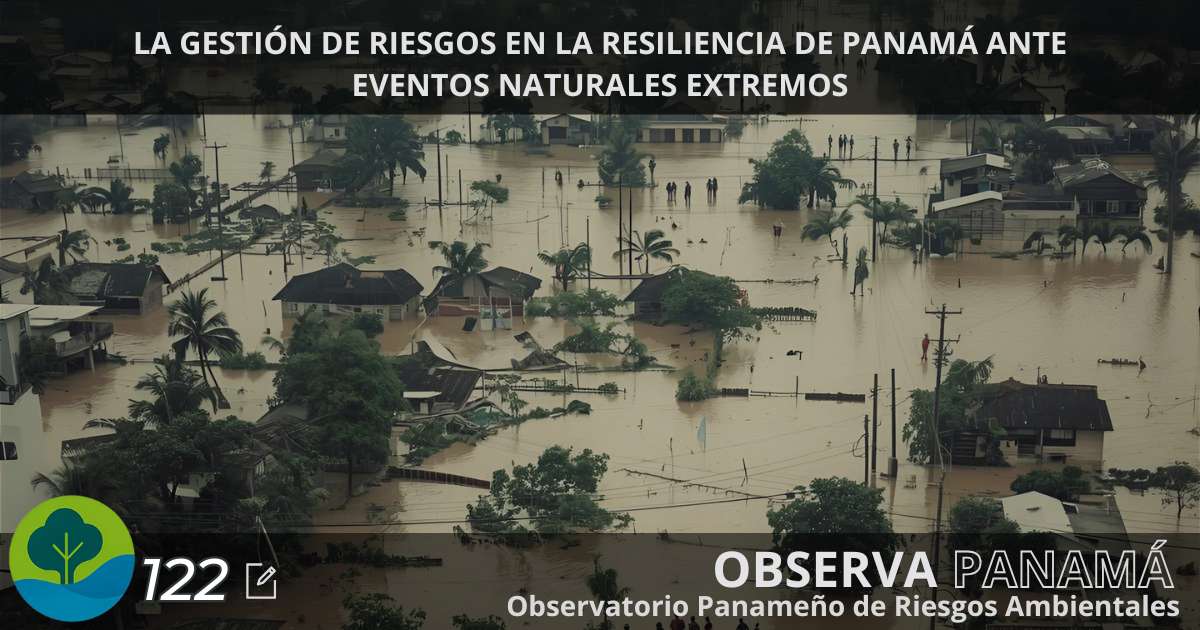1.- UNA FECHA GLOBAL DE RELEVANCIA.
El pasado 13 de octubre, el mundo conmemoró el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, una fecha propuesta por la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción de los del riesgo de desastres (UNDRR) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y que nos recuerda la imperiosa necesidad de transformar la gestión del riesgo de una acción reactiva a una proactiva. Para Panamá, cuya posición geográfica, riqueza hídrica y distribución económica, lo exponen a un espectro amplio de amenazas naturales, este compromiso es un seguro de vida y progreso.
2.- PANAMÁ, VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA
Es vital señalar que la vulnerabilidad de Panamá se manifiesta en la interacción de las amenazas naturales con factores como el crecimiento urbano desordenado, la degradación ambiental, la escasez de vivienda para grupos marginales, la migración forzada, la pobreza y la desigualdad socioeconómica. Las estadísticas y las experiencias recientes lo confirman: los principales eventos naturales extremos que golpean al país son las altas temperaturas y los incendios de masa vegetal y forestal, y los impactos indirectos de tormentas tropicales/huracanes que generan lluvias intensas seguidas de inundaciones y deslizamientos de tierra, que destruyen zonas de cultivo y habitadas indistintamente del nivel socioeconómico.
Las inundaciones son la amenaza más recurrente y de mayor alcance. La intensa pluviosidad, sumada a la saturación de los sistemas de drenaje (especialmente en áreas urbanas como la Ciudad de Panamá) y el desbordamiento de ríos, principalmente las cuencas del Rio Tonosí y del Rio Juan Diaz, causan pérdidas materiales significativas, interrupción de servicios esenciales y, lamentablemente, víctimas humanas y animales.
3.- PILARES DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL.
Ante este panorama, la simple respuesta no es suficiente; se requiere una estrategia integral cuyo éxito radica en cuatro pilares interconectados:
El primer eslabón para romper el ciclo de la vulnerabilidad es la educación a niños y jóvenes. Convertir a las futuras generaciones en agentes de cambio y multiplicadores de seguridad es una inversión invaluable. Los currículos escolares deben incorporar la gestión de riesgos como una materia transversal, enseñando no solo las amenazas a las que están expuestos, sino también los procedimientos de respuesta, evacuación y primeros auxilios. Un niño que entiende qué hacer durante una ola de calor o una inundación no solo salva su vida, sino que también influye en las decisiones y la preparación de su núcleo familiar. Este conocimiento infundido a temprana edad se convierte en una cultura de prevención que permea la sociedad.
El segundo pilar reside en la gestión de la vulnerabilidad por parte de las autoridades. Esto va más allá de la respuesta de emergencia. Implica la aplicación rigurosa de códigos de construcción sismorresistentes, alejadas de costas y causes de ríos y ecológica a nivel nacional, la planificación territorial que prohíbe asentamientos en zonas de alto riesgo (como riberas de ríos o laderas inestables), y la inversión sostenida en infraestructura de mitigación (soluciones basadas en la naturaleza, drenajes pluviales eficientes, obras de contención híbridas). El ministerio de ambiente, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), los bomberos y otras entidades deben seguir fortaleciendo sus capacidades de análisis de riesgo para formular políticas públicas de desarrollo sostenible, asegurando que cada proyecto de infraestructura y urbanización minimicen, en lugar de aumentar, su vulnerabilidad.
En tercer lugar señalamos que un Sistema de Alerta Temprana Multi riesgo (SATM) robusto es crucial. En Panamá, los avances en meteorología e hidrología son vitales para predecir inundaciones y crecidas repentinas. Sin embargo, un SATM eficaz no se limita a la predicción técnica. Debe garantizar la última milla, es decir, que la información de la amenaza llegue a las comunidades en riesgo de manera oportuna, clara, comprensible y con instrucciones precisas para la acción. Esto requiere tecnología adecuada (sirenas, redes sociales, radio y principalmente transmisión a través de redes celulares) y una coordinación fluida entre las entidades científicas, las autoridades de protección civil, los líderes comunitarios, las ONGs asentadas en el territorio y los medios de comunicación.
Finalmente agregamos que la preparación y resiliencia de las comunidades es clave. Un desastre siempre será un evento localizado en sus efectos iniciales, y la primera línea de respuesta es siempre el vecino, el líder comunitario y la familia. La organización comunitaria a través de comités de emergencia, la realización de simulacros periódicos y el desarrollo de planes familiares de emergencia dotan a la población de la autonomía necesaria para sobrevivir las primeras 72 horas. La resiliencia no es solo resistir el embate, sino también la capacidad de recuperarse rápidamente, algo que solo se logra con una cohesión social fuerte y una infraestructura de comunicación, social y física mínimamente protegida.
Con celebraciones como la que tuvo lugar el pasado 13 de octubre, Panamá cumplió con su misión de reafirmar que la mejor estrategia contra los eventos extremos no está en la espera de la ayuda, sino en la acción preventiva y educativa de hoy. Es una responsabilidad compartida que, al centrarse en la reducción de la vulnerabilidad, se transforma en la principal herramienta para salvaguardar vidas humanas y proteger el desarrollo socioeconómico del país.